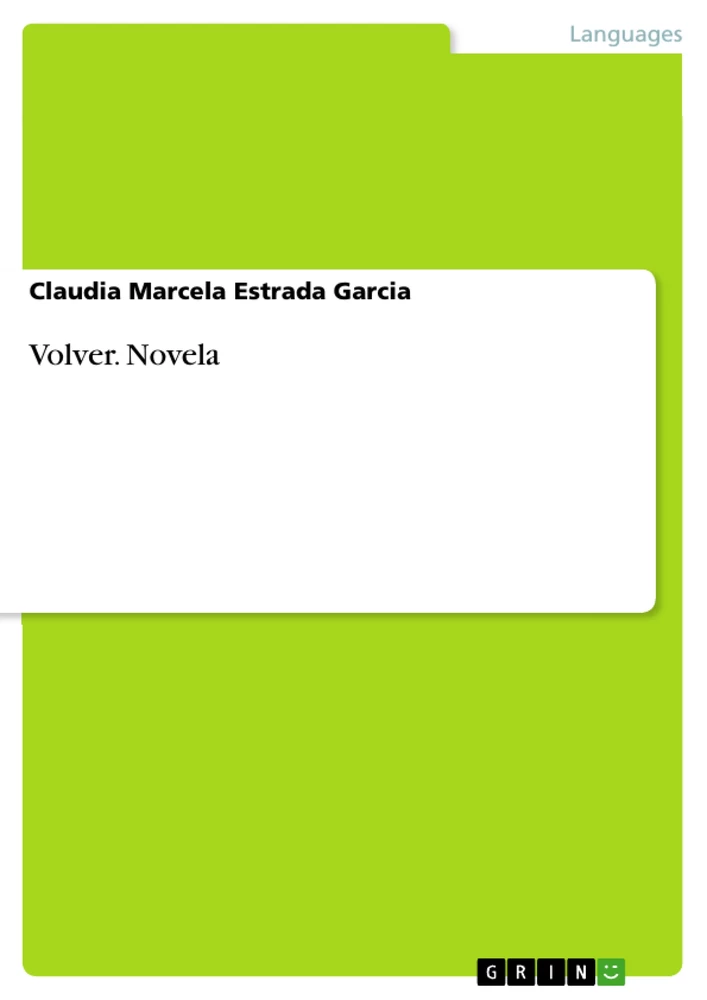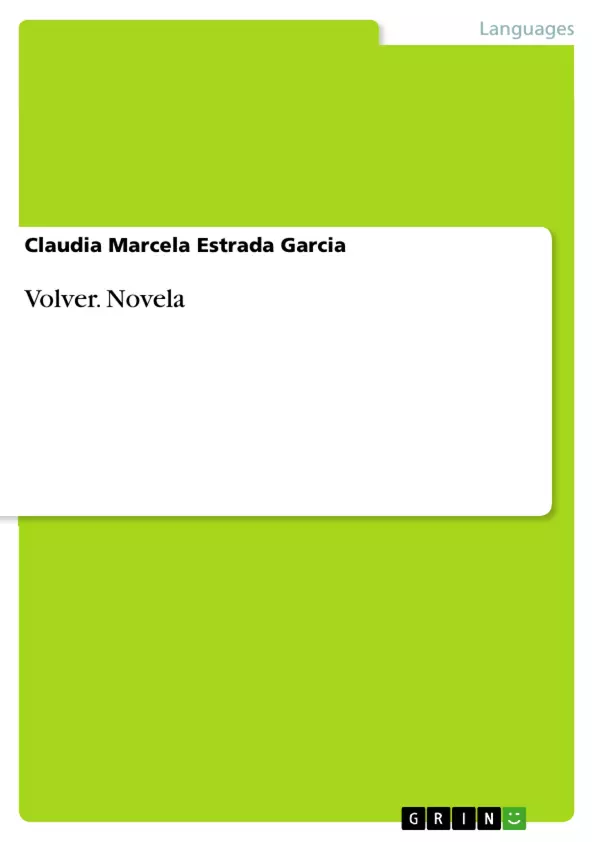Un juego de encuentros sin tiempo.
Ellos juegan a encontrarse a través del tiempo, a despertar en espacios y épocas extrañas para atraparse y volver a comenzar. En su último juego él es Ernesto, un hombre que lleva su vida tranquila entre el tedio y la rutina que ha planeado sin mayores sobresaltos. Hasta que una noche, entre sombras, empieza a sentir una mirada que lo inquieta y acecha en la distancia, unos ojos que ya conoce y no logra recordar. Empezará una búsqueda que lo llevará por sendas olvidadas, personajes sin tiempo y encuentros legendarios. Su infancia, sus amigos y todos los que se cruzaron en su viaje aparecerán como fragmentos de una vida ajena. Sólo cuando despierte entenderá el significado de aquella mirada oculta y empezará de nuevo el juego.
Inhaltsverzeichnis (Tabla de contenidos)
- Sobre héroes y tumbas
- El tío Alfredo
- Beatriz
- El Padre Virgilio
- La Universidad
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objetivos y temas principales)
El texto explora la complejidad de la mente humana, centrándose en la memoria, la obsesión y la búsqueda de sentido en la vida. Se narra la historia de un personaje anónimo que lucha con recuerdos inquietantes y la presencia constante de una figura misteriosa.
- La naturaleza de la memoria y su influencia en la vida cotidiana
- La obsesión como fuerza impulsora del comportamiento humano
- La búsqueda de sentido y la lucha contra la alienación
- Las relaciones interpersonales y el impacto de la familia en la formación individual
- La influencia de la literatura y la cultura en la percepción del mundo
Zusammenfassung der Kapitel (Resumen de capítulos)
El texto comienza con la descripción de un sueño o recuerdo que atormenta al personaje principal. Se introduce al tío Alfredo, un hombre con un pasado complejo y una relación ambigua con la protagonista.
Se explora la relación del tío Alfredo con Beatriz, su esposa, quien lo considera un hombre grosero y de pésimos modales. El texto narra cómo la influencia del tío Alfredo lleva al personaje a cuestionar su propia identidad y a buscar respuestas en el pasado.
La historia del Padre Virgilio y su relación con el tío Alfredo, marcada por la prohibición de fumar durante la misa, pone de manifiesto las contradicciones y tensiones de la vida religiosa.
El texto continúa con la llegada del personaje principal a la universidad, donde encuentra al tío Alfredo inmerso en sus reflexiones sobre el paso del tiempo y la existencia humana. Se revela que el tío Alfredo sufrió una crisis de malparidez existencial y cansancio crónico producto de la lectura de obras de Dostoievski, Kafka y Fernando Vallejo.
Schlüsselwörter (Palabras clave)
El texto se centra en conceptos como la memoria, la obsesión, la búsqueda de sentido, la alienación, la familia, la relación entre literatura y realidad, el paso del tiempo y la existencia humana.
Preguntas frecuentes
¿De qué trata la novela "Volver"?
La novela narra la historia de Ernesto, un hombre atrapado en la rutina que comienza a ser acechado por una mirada familiar pero olvidada, lo que lo lleva a un juego de encuentros a través del tiempo y la memoria.
¿Cuáles son los temas principales de la obra?
Los temas centrales incluyen la naturaleza de la memoria, la obsesión humana, la búsqueda de sentido en la vida, la alienación y el impacto de las relaciones familiares.
¿Quién es el tío Alfredo en la historia?
El tío Alfredo es un personaje complejo cuya relación ambigua con el protagonista y su crisis existencial, provocada por lecturas de Kafka y Dostoievski, influyen profundamente en la identidad del personaje principal.
¿Qué papel juega la literatura en la novela?
La literatura actúa como una influencia en la percepción del mundo de los personajes, mencionando autores como Kafka, Dostoievski y Fernando Vallejo como detonantes de reflexiones existenciales.
¿Qué simboliza el "juego" mencionado en el texto?
El juego simboliza el ciclo de despertar en diferentes épocas y espacios para encontrarse y volver a comenzar, sugiriendo una estructura circular del tiempo y la existencia.
- Quote paper
- Comunicadora Social - Periodista Claudia Marcela Estrada Garcia (Author), 2009, Volver. Novela, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209545